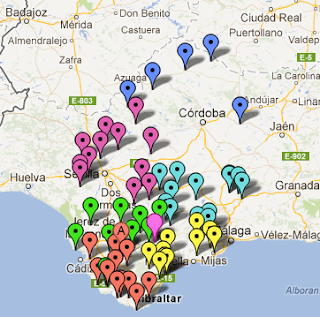Tengo una amiga que trabaja con niños y adolescentes y que tiene una forma muy curiosa de darles instrucciones. Digamos que está organizando una excursión al campo y quiere dejar claro qué tipo de calzado es el adecuado. Mi amiga preguntaría bien alto: “¿Me llevo las bailarinas nuevas con las que voy monísima?”, y dejaría pasar unos segundos. En cuanto algunas cabezas empezaran a moverse afirmativamente (que lo harían), ella misma respondería, con vehemencia: “¡¡¡NOOOOOOOO!!!”.
Les cuento esto sobre todo para darle difusión a la técnica, que es bastante eficaz, y a lo mejor alguno la encuentra útil (espero que no tenga copyright). Pero también porque a veces, cuando la veo hacerlo, se me ocurre que si alguien preguntara, subido a un escenario frente a cientos de personas de todas las edades, profesiones, estratos sociales y gustos musicales: “¿Verdad que la gente habla fatal?”, todo ese público tardaría menos de lo que canta un gallo en corear un gigantesco sí. Y claro, a mí me apetecería gritar muy fuerte que “¡¡¡NOOOOOOOO!!!”, pero seguramente no se oiría. Pues para dar la brasa con estas cosas empecé este blog.
Las frases que empiezan por “Oye, tú que eres filólogo…,” suelen tener dos posibles finales: a) “¿…a que palabra o frase que varía está mal dicho?” (o su variante “¿…palabra o frase que varía se puede decir?”), o b) “¿…palabra, generalmente polisílaba, existe?”. Y para muestra, un botón; miren cómo empieza esta entrevista a José Antonio Pascual, académico de la RAE. Muchos filólogos responden a la pregunta a) con un simple sí o no, ateniéndose a rajatabla a las últimas decisiones de la Academia. Otros preferimos meternos en disquisiciones teóricas acerca de por qué nada de lo que diga un hablante nativo está mal dicho. Como desde pequeños, en casa y en el colegio, nos bombardean con la idea contraria, esta respuesta no suele convencer, ya que le pide al que pregunta una cosa verdaderamente complicada: que cambie una idea muy arraigada en su mente. Esto es lo que los psicólogos llaman un cambio conceptual y es bastante difícil de llevar a cabo. Una vez estuve en una charla en la que el ponente quería convencernos de algo que sabía que no nos iba a gustar, pues iba en contra de las ideas previas de casi todos. En la primera parte de la charla nos pidió que cruzáramos los brazos, pero al revés de lo que solemos hacerlo: es tan incómodo que cuesta mucho estar más de un par de minutos así. Pretendía mostrarnos que es nuestro propio cuerpo el que se resiste a ese cambio de hábito; lo mismo ocurre con los cambios conceptuales. (Y no se crean que consiguió convencer a mucha gente en la segunda parte, a pesar del entrenamiento previo…) Muchas personas, después de estudiar cuatro o cinco años las ideas que voy a exponer aquí, siguen licenciándose como filólogos y considerando que casi toda la población habla fatal y que, consecuentemente, el español se va al garete, así que sé que esto no va a ser fácil. Pero, por mí, ¡que no quede!
Primer pilar del cambio conceptual
Las lenguas que hablamos, las que hemos aprendido de pequeños de nuestros padres y nuestro entorno, no son inventos del hombre. Son creaciones humanas, en un sentido amplio, pero no son invenciones conscientes. Aunque no sabemos mucho acerca del origen del lenguaje, parece obvio que la primera lengua (o las primeras lenguas, que, por no saber, no sabemos ni eso) no surgió de una reunión de un grupo de homínidos que, sin poder hablar todavía, inventaron una lista de vocabulario, decidieron las reglas básicas de la concordancia oracional, impusieron un orden de palabras y luego se lo enseñaron a los homínidos que no pudieron asistir a la reunión. La gramática de la primera lengua tuvo que haber surgido de forma natural, gracias a los mecanismos del cambio lingüístico: igual que las gramáticas de todas las lenguas habladas en la actualidad.
Y, aunque no hubiera sido así, es importante tener en cuenta que cada persona aprende a hablar “de la nada”, en cierto modo reproduciendo la creación de esa primera lengua en su mente, y lo hace sin instrucciones explícitas. (Los padres no suelen decirnos: “Cariño, recuerda que las oraciones de relativo de sujeto no admiten el doblado pronominal del antecedente.” y, sin embargo, ningún hablante que ya haya adquirido plenamente el español diría: “El niño que él está ahí es muy rubio, será americano.”) Es decir, la primera lengua no se aprende: se adquiere de forma espontánea, siguiendo mecanismos naturales.
Segundo pilar del cambio conceptual (este el que más duele)
No hay ninguna lengua mejor que otra. Ni las lenguas de tribus africanas cuyos hablantes siguen viviendo del pastoreo (como la mayoría de los españoles hace 80 años, por cierto). Ni siquiera el vasco, por mucho que le apetezca a César Vidal.
César Vidal, ilustrando su desilustración.
El único criterio objetivo que podemos emplear para medir la “calidad” de una lengua es ver en qué medida cumple su función, pues no hay ningún rasgo gramatical objetivamente mejor que otro. Por ejemplo, el caso nominativo, la concordancia con el verbo o el orden de palabras son mecanismos igual de buenos para saber quién es el sujeto de la oración y no hay ningún motivo para preferir uno a otro. Sin meternos en muchos berenjenales, supongo que estaremos de acuerdo en que una lengua cumple su función si permite decir cualquier cosa; comunicar cualquier idea. Se conocen alrededor de 7000 lenguas, pero no se sabe de ningún grupo de hablantes cuya lengua les deje colgados en alguna situación o no les sirva para expresar un pensamiento demasiado profundo. Por supuesto, cuando una lengua entra en contacto con un campo desconocido para sus hablantes, debe incorporar mucho vocabulario nuevo en poco tiempo. Puede que lo haga por medio de a) préstamos, b) calcos semánticos, c) neologismos o la siempre reconfortante d) todas las anteriores son correctas. Estos son mecanismos de las propias lenguas para acuñar nuevas palabras y seguirán reglas distintas según la lengua. Por ejemplo, el español de España no suele adaptar la pronunciación extranjera de los préstamos (wi-fi lo decimos güifi), mientras que el español de América sí lo hace (wi-fi lo dicen uaifai). En conclusión, puesto que todas las lenguas del mundo permiten expresar los pensamientos de sus hablantes sin restricciones, todas las lenguas son igual de buenas y estupendas.
Es muy posible que ustedes, sobre todo los que hablan más de una lengua, estén pensando: “¡Pero hay cosas que parece que se dicen mejor en una lengua que en otra!”. Puede. Pero tiene una sencilla explicación. Todas lenguas mantienen un equilibrio entre economía y expresividad. La economía explica que las lenguas empleen un número limitado (aunque bastante amplio) de recursos, mientras que la expresividad busca poder codificar todos los significados que necesitemos. Todas las lenguas encuentran este equilibrio, pero de diferentes formas. Algunas tienen una morfología endiablada, otras una fonética que echa para atrás a todos los extranjeros y todas tienen un abanico de construcciones diferente que expresan las ideas de forma diferente. Es lógico que nos parezca que algunas de estas construcciones encajan mejor en unas ideas que en otras, sobre todo cuando estamos aprendiendo otra lengua. Sin embargo, sabemos que todas las lenguas consiguen este equilibrio con un nivel de complejidad similar, puesto que todos tardamos el mismo tiempo en adquirir nuestra lengua materna, sea esta cual sea.
Si son ustedes de los que aguantan más de dos minutos con los brazos cruzados al revés, a lo mejor ya están viendo claro por qué no es posible que lo que diga su vecino, hablante nativo de español, esté mal (mal dicho, claro… Niños, no se dicen palabrotas). Lo siguiente que tenemos que aceptar es que no hay un solo español (estoy hablando de la lengua). Me veo tentada a decir que hay tantos como hablantes, y de estos hay muchos. Pero me temo que hay todavía más. Todos los hablantes somos capaces de manejar diferentes registros, que suelen tener gramáticas ligeramente diferentes. Pero esto ya es harina de otro postal.
Al grano, pues. Igual que no hay una lengua mejor que otra, no hay ningún español mejor que otro (aquí vale para lenguas y personas; al menos en teoría). Porque todos los hablantes nativos podemos expresar todo lo que queramos con nuestro español respectivo. El español que la RAE ha elegido, en primer lugar, no existe. Bueno, vale, puede que exista, pero no es una lengua natural, pues no es la lengua materna de nadie. Y, en segundo lugar, no tiene ninguna propiedad que lo haga mejor español que otro, porque ya hemos dicho que no existen tales propiedades. Es el más prestigioso socialmente, sí, y conocerlo y manejarlo adecuadamente da puntos en las entrevistas de trabajo, las conferencias y, muy especialmente, al escribir. La lengua que usamos nos etiqueta, entre otras cosas porque siguen tratando de convencernos de que unas son mejores que otras. Pero también porque dice cosas sobre nosotros: de dónde somos, nuestra franja de edad o incluso puede reflejar algunas de nuestras ideas políticas. Por eso está bien saber qué registro usar en cada situación. Pero más importante es que sepamos que ninguno de los registros que elijamos está mal, es peor o nos supone poca inteligencia. Es muy típico eso de proteger muchísimo los derechos del catalán y luego decir que los andaluces no saben hablar. Que es más o menos lo mismo que decir eso de “Yo no soy racista, pero es que los gitanos son todos unos ladrones, las cosas como son.”
Cuando me preguntan si algo está mal dicho, suelo decir que ese algo le parece bien o mal a la RAE (si lo sé), para acortar. La otra respuesta es demasiado larga y además no hay muchas situaciones sociales en las que venga bien quedar como una marisabidilla pelmaza. Pero esa otra respuesta, la larga, importa. Importa porque la idea de que unos hablan peor que otros es la base de un tipo de discriminación lingüística: la que se da entre hablantes de la misma lengua y que es tan mala como cualquier otra discriminación, pero no tiene un lobby que lo haga notar. Es de lo más común encontrarse con gente que se queja de lo mal que hablan los demás, con un terrible aire de preocupación. También hay gente, y esto me parece mucho más dramático, que cree que habla mal su propia lengua. Gente a la que han convencido de que sus palabras valen menos que las de los demás. Fíjense que es lo mismo que convencer a una mujer de que vale menos por ser mujer, por poner un caso hipotético. Y luego está mi grupo favorito; los que creen que hablan otras lenguas mejor que los propios nativos. En algunas clases de idiomas se oye (y lo he oído más de una vez esta semana pasada) a alumnos y a profesores decir que algo que ha dicho un nativo está mal dicho, que no se puede decir. Incluso se desaconseja a los alumnos hablar con algunos nativos, porque hablan fatal su propia lengua y no querremos que se nos pegue, por el amor de Dios. Existen alumnos que presumen de corregir a los hablantes nativos de la otra lengua cuando charlan con ellos. No sé a ustedes, pero a mí me parece que corregir a alguien por cómo habla su lengua materna es como ir a una fiesta y decirle al anfitrión que vaya pintas me lleva, que así no se va a una fiesta: absurdo tirando a impresentable.
It’s my party and I cry if I want to. Faltaría más.
 Follow
Follow